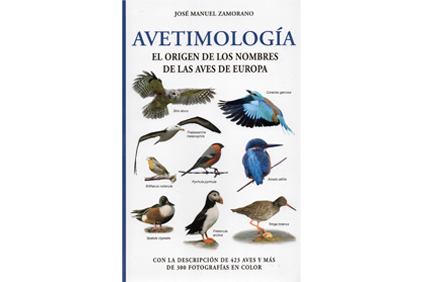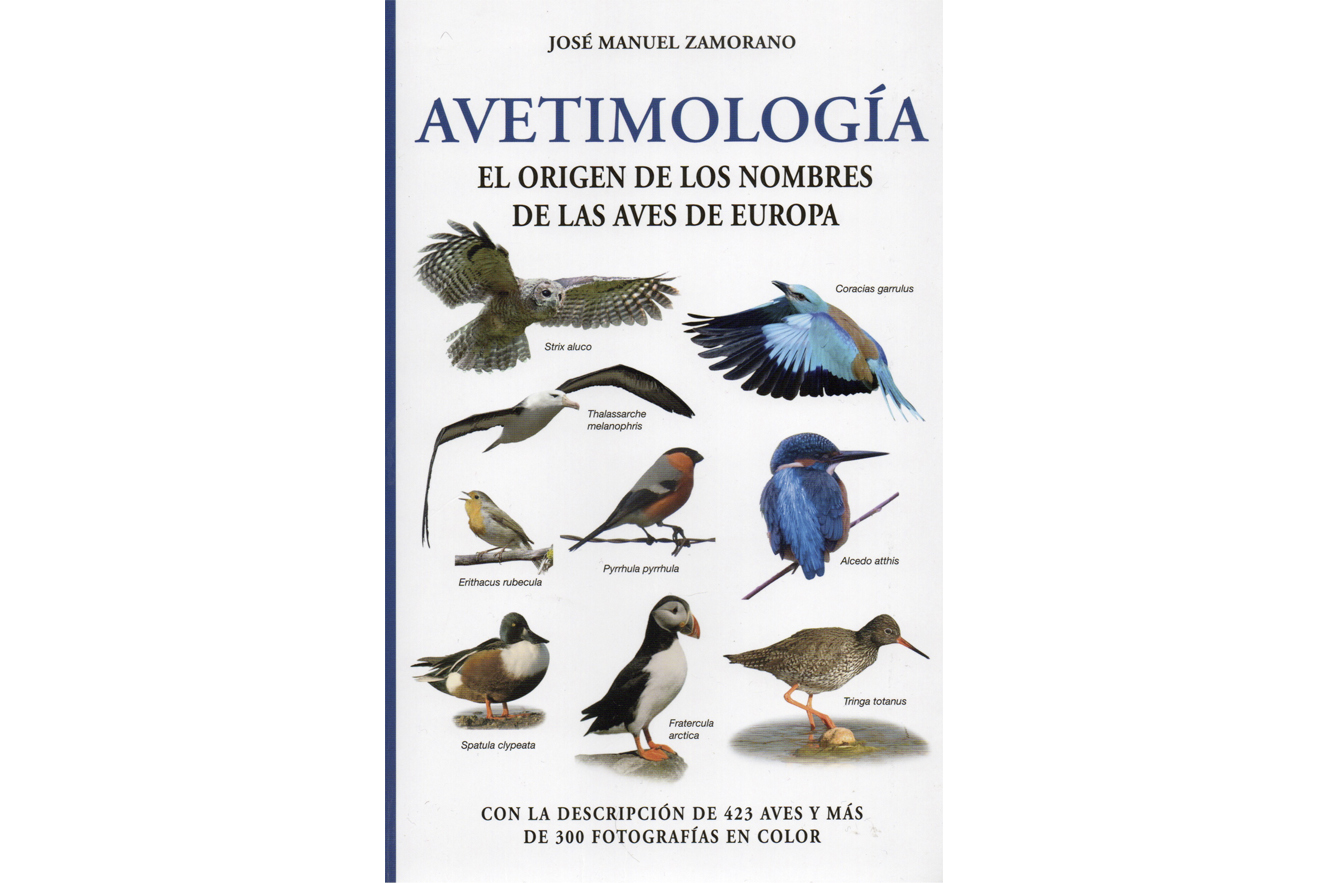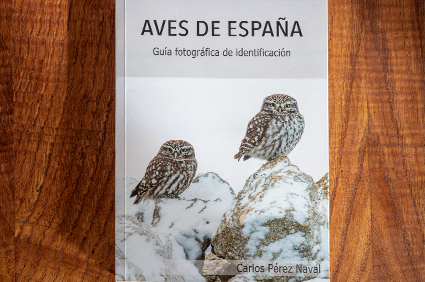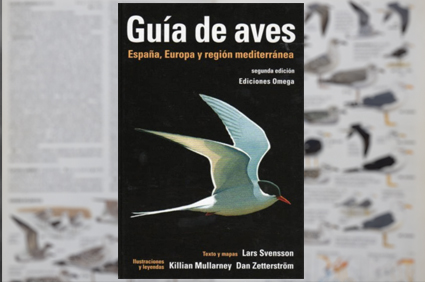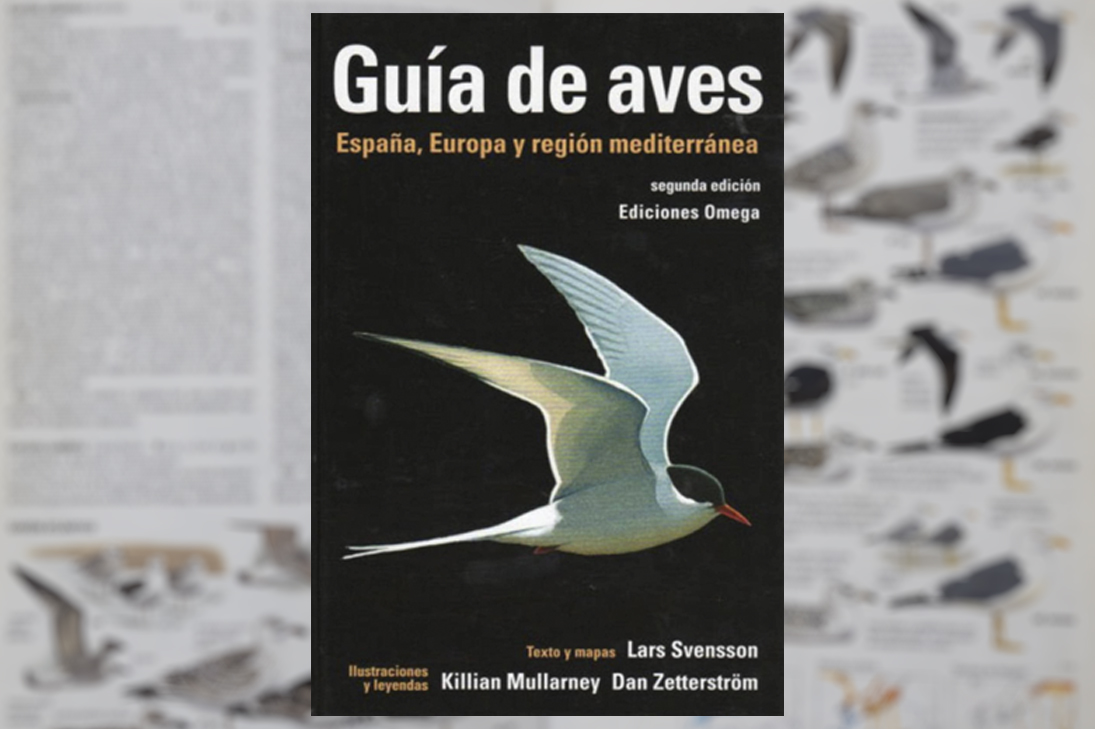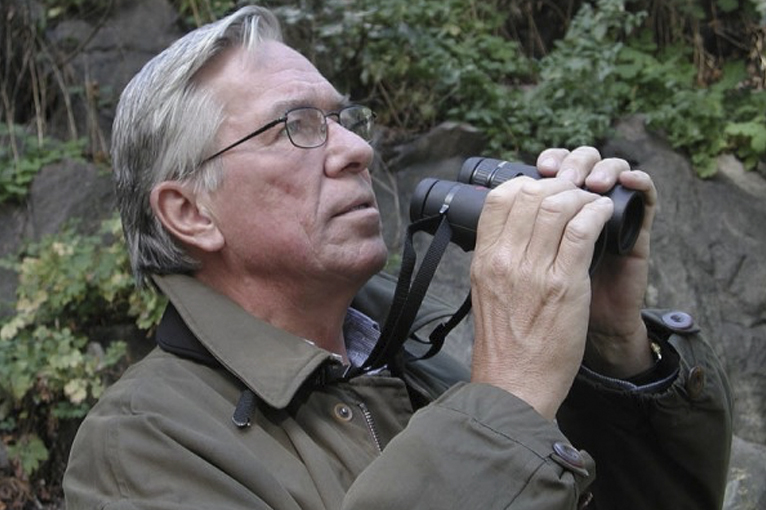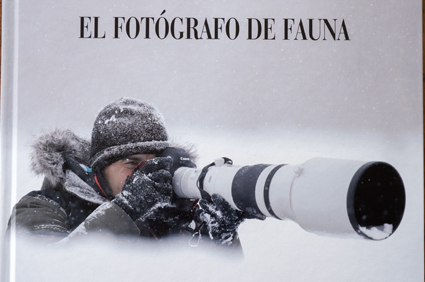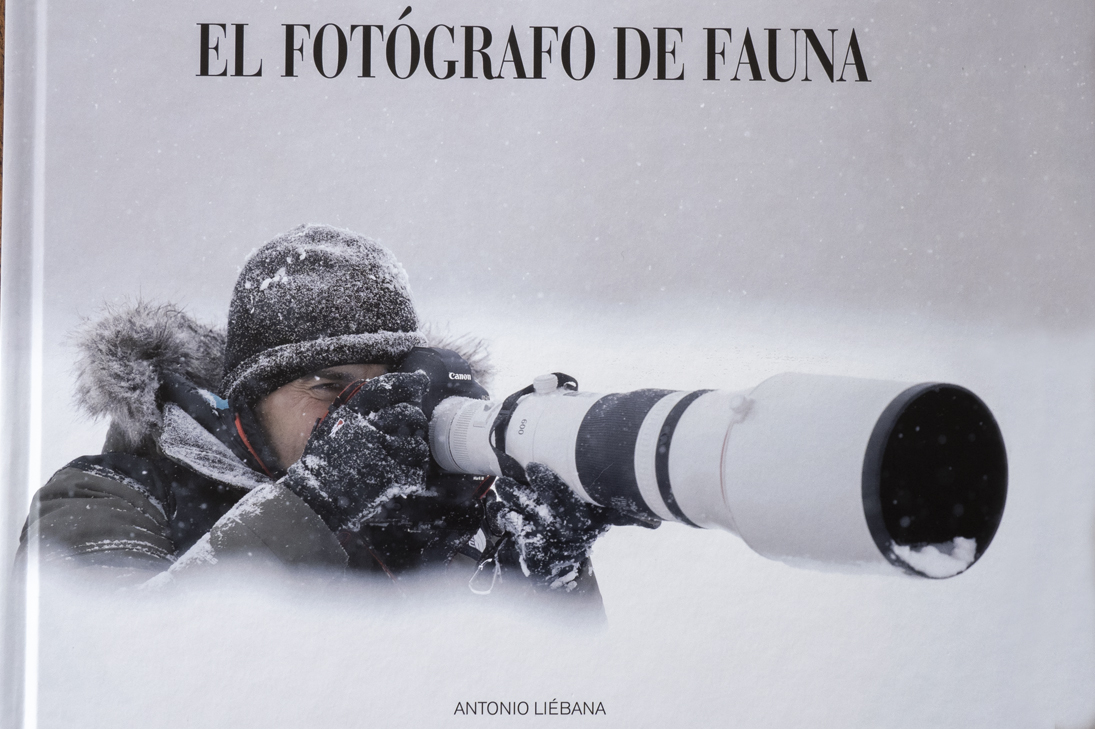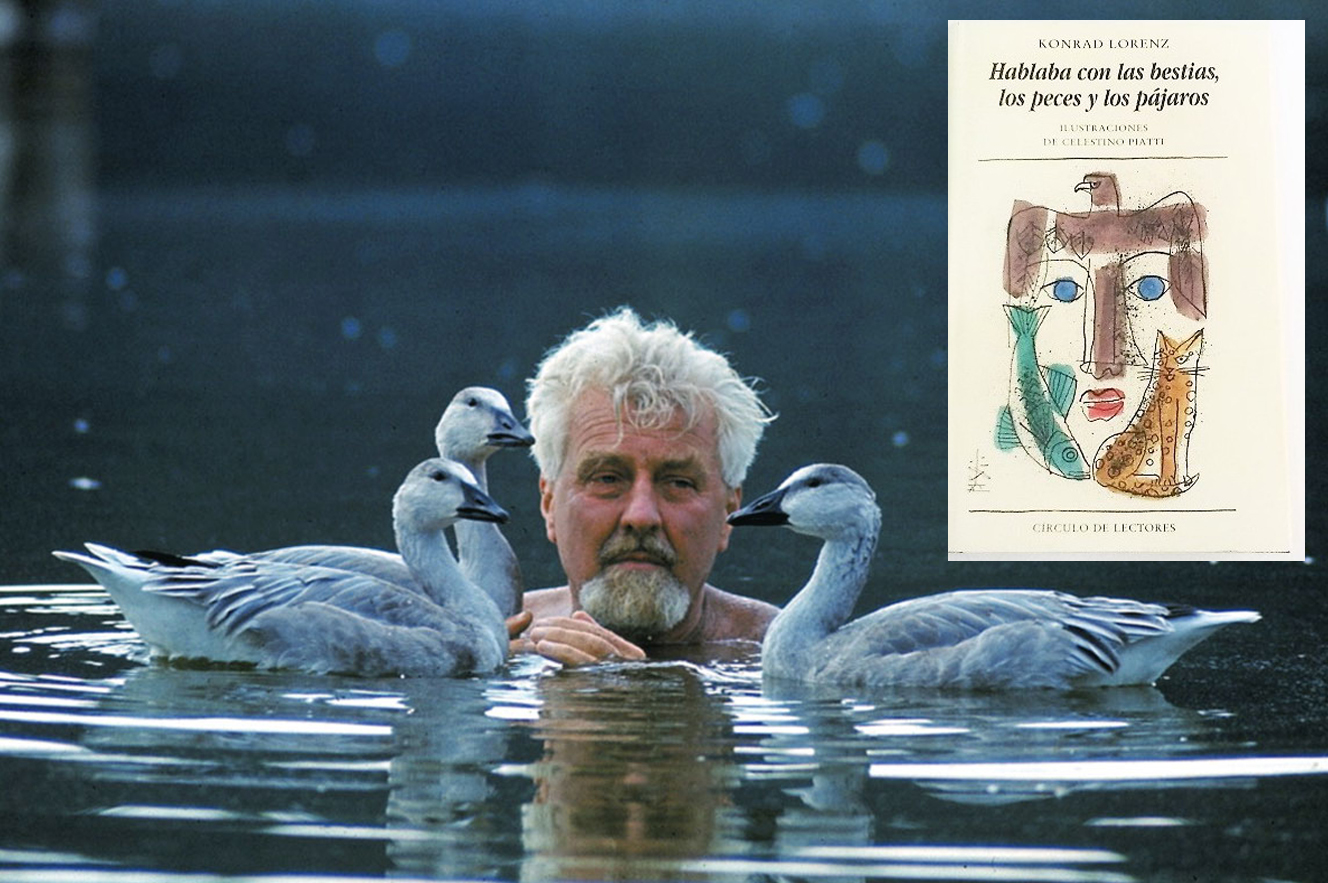La poeta Mary Oliver solía decir: «Presta atención. Sorpréndete. Cuenta lo que ves». Este texto, que bien podríamos considerar una especie de mapa, nos invita a explorar diversos ecosistemas narrativos. Será una guía que nos llevará hacia libros que han moldeado un género literario en el que numerosos escritores, asombrados por su entorno, han relatado su conexión con el mundo natural del que todos formamos parte.

La escritura de naturaleza o liternatura, no es solo un género literario; es una continua invitación a reflexionar; es un puente entre la experiencia sensorial del entorno y la inmersión profunda en el mismo, puesto que surge de la necesidad y el deseo de sentirse parte de lo que nos rodea, de comprender el territorio, el paisaje, no solo como un recurso o telón de fondo, sino como la protagonista viva que es, esencial y a menudo vulnerable. Escribir sobre naturaleza es escribir sobre nosotros mismos, sobre nuestras elecciones y las consecuencias de nuestros actos. Y estos textos nos recuerdan que la literatura también es un acto de observación y de denuncia. Así, al leer estos libros, caminamos por sendas donde el lenguaje se convierte en herramienta de exploración, y nos recuerda que somos criaturas de la tierra que narramos.
En este recorrido que transitará todos los ecosistemas posibles partiremos del bosque, que alberga más del 80% de las especies terrestres y que bien sabemos que desempeña un papel crucial en la regulación del clima y en la provisión de servicios ecosistémicos. Subiremos después a las montañas, fuentes de agua dulce, refugio de especies únicas adaptadas a condiciones extremas. De allí nos dirigiremos al litoral, donde la costa se encuentra con el mar, para luego llegar hasta la vastedad del desierto. Cruzaremos regiones polares, quizá humedales, paisajes diversos donde la vida se abre camino en su forma.
Entre los textos clásicos que exploran los bosques y montañas, podemos destacar algunos ejemplos como Virgilio en sus Geórgicas o Plinio el Viejo, en su Historia Natural, ya subrayaban en sus escritos la importancia del árbol y el bosque en la vida cotidiana. Si de textos fundacionales hablamos, uno de los principales, sin duda, es Diario Rural(1850), de Susan Fenimore Cooper, donde documenta las estaciones y la ecología de los bosques de su localidad, en ella se funde la observación, la necesidad de conservar y el profundo aprecio por esa conexión espiritual que podemos establecer con el paisaje. Y si hablamos de bosques, es inevitable no pensar en Walden (1854), de Henry David Thoreau, donde relata su experiencia viviendo en una cabaña junto al lago Walden, rodeado de bosques en Concord, Massachusetts.
El conocido como padre del conservacionismo estadounidense, John Muir, nos dejó un texto precioso, Mi primer verano en la Sierra (1911), donde nos embelesa con su experiencia en las montañas de Sierra Nevada, allí trabajó como pastor. Su necesidad de proteger el entorno era tal que contagio tal pasión a generaciones enteras de lectores y activistas. Querría vivir en sus descripciones de los bosques de secuoyas. En Winsconsin nos espera Aldo Leopold, quien introduce el concepto, tan necesario, de ética de la tierra, donde plantea la necesidad de respetar y preservar las comunidades ecológicas en su totalidad. Su obra, Un año en Sand County (1949), y él mismo, continúa siendo hoy en día una referencia indiscutible por el modo en que contribuyó a fijar conceptos clave. Nos habla de la necesidad de atesorar un mundo que se está perdiendo, que nos adaptemos al ritmo de vida de la tierra y no a la inversa.
Algunas obras se encargan de cartografiar lo que somos, de renombrar lo que se nos olvida que ya existía (porque no nos es útil o no nos interesa ver). Y es fascinante el papel de los bosques en nuestras vidas y en el equilibrio del planeta.
El bosque en muchos casos ha marcado el límite de la civilización occidental, tanto en los límites literales como imaginarios. Muchas cosas no han cambiado, pero las que sí como la pérdida de esa exterioridad nos lleva a la pérdida de la memoria, y la memoria del bosque es la de la historia de la humanidad.
Algunas obras se encargan de cartografiar lo que somos, de renombrar lo que se nos olvida que ya existía (porque no nos es útil o no nos interesa ver). Y es fascinante el papel de los bosques en nuestras vidas y en el equilibrio del planeta. Obras como las de Roger Deakin que, en Diarios del bosque nos invitan a recordar, al tiempo que viajamos, en este caso, a través de los árboles, explorando no solo los de Inglaterra, sino también los de otras partes del mundo. Fascina porque su enfoque es tan diverso como el bosque mismo y nos deleita con una mezcolanza entre historia, arte, botánica y experiencias personales que hace que no queramos salir de esos bosques. Deakin ve los árboles como guardianes de un pasado profundo y como símbolos de resiliencia, nos alienta a establecer vínculos desde la memoria cultural y la observación/contemplación. Por su parte, Sue Hubbell, en Un año en los bosques, nos atrapa mientras leemos su experiencia personal en una cabaña en las montañas Ozark donde explora y pone en funcionamiento conceptos como la interdependencia, los ritmos estacionales o la autosuficiencia.
Si Deakin nos lleva a un recorrido global, Hubbell nos sumerge en la intimidad de un rincón concreto del mundo, demostrando que los bosques también son espacios de refugio personal y descubrimiento.

Sue Hubbell y su diario vital.
Más recientemente, hace unos meses, la bióloga Anne Sverdrup-Thygeson, publicó en nuestro país, El bosque, donde adopta una perspectiva científica que complementa las narrativas más personales de Deakin y Hubbell. En este texto, Sverdrup-Thygeson nos acerca con rigor y de manera muy divulgativa, a procesos biológicos y a las relaciones entre los organismos que habitan los bosques (cómo se comunican los arboles a través de las raíces, la interacción de los hongos, etc) para ofrecernos una visión completa de este ecosistema vital para la vida en el planeta. Pero esa conexión no es únicamente visual o intelectual, sino también sonora. La acústica la trae Carlos de Hita con Viaje visual y sonoro por los bosques de España, donde a través de sus paisajes sonoros, nos acerca al centro del bosque donde el canto de los pájaros o el crujir de las ramas cuenta numerosas historias y que no siempre somos capaces de escuchar.
Estos cuatro libros, desde sus distintos enfoques, convergen en un mensaje común: el bosque es un entramado de contactos en el que la cooperación es lo más importante. Al escritor italiano Mario Rigoni Stern le preguntaron en una ocasión: “¿Qué es para usted la oración? Estar solo en el bosque, respondió él».
Esta visión, complementa la que nos ofrecen Shepherd y Macfarlane, puesto que aquí la montaña se convierte en un espacio para encontrar lo sagrado. La visión que nos aporta Matthiessen contrasta con las historias de logros que suelen asociarse a estos colosos de roca.
Y en este punto, quiero hablar de ese diálogo que establecemos a través de la obra de Robin Wall Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada, una obra donde la autora, bióloga y miembro de la Nación Potawatomi, teje una narrativa que entrelaza tres aspectos clave: la sabiduría indígena, el conocimiento científico y las historias personales. El libro explora cómo las prácticas ancestrales y la observación científica no son incompatibles, es más, nos aportan una visión integradora del cuidado del medio ambiente. Su escritura es de una belleza poética única mientras nos va narrando historias de plantas, ecosistemas o comunidades humanas que se establecen en reciprocidad con la tierra y en continúo agradecimiento por todo lo que recibimos de ella.

Con Susan Fenimore Cooper con su Diario rural empezó todo.
En el diálogo que se establece entre la montaña y quien escribe, ésta se torna en algo más que una simple formación geográfica. La fascinación que han ejercido las cumbres es tal que abraza, casi desde sus inicios, un halo de misticismo que ha llevado a numerosos escritores a intentar comprender no solo su belleza, también su dureza y el misterio que envuelven los picos graníticos. Estos relatos abordan tanto la majestuosidad de sus cumbres como la búsqueda de respuestas, tanto a nivel personal como cultural. Obras como La montaña viva de Nan Shepherd, Las montañas de la mente de Robert Macfarlane, El leopardo de las nieves de Peter Matthiessen o Everest, 1924 de Wade Davis nos invitan a reflexionar sobre la profunda conexión entre el ser humano y las alturas.
La montaña se convierte en una experiencia sensorial a través de la mirada que Nan Shepherd nos ofrece en La montaña viva, puesto que ella en lugar de centrarse en la conquista de cimas o el desafío físico, opta por habitar la montaña con los sentidos como herramientas. Sus relieves son los Cainghorns donde sube una y otra vez y donde cada roca, arroyo o ave adquiere un significado propio y profundo, puesto que el diálogo es total, es lo orgánico respirando a través de la poesía que transforma su experiencia y que enseña. Esta aproximación se aleja del concepto tradicional de la montaña como un objeto a superar, algo que resuena en Las montañas de la mente de Robert Macfarlane. Mientras Shepherd asciende a lo más íntimo de la montaña, Macfarlane nos guía por esas alturas simbólicas mostrando cómo han sido interpretados (y percibidos) a lo largo del tiempo y la historia, puesto que han pasado de ser considerados lugares hostiles, temidos y respetados a convertirse en símbolos de desafío, autodescubrimiento o inspiración en tiempos más modernos. La montaña como idea nos atrapa desde el inicio de este libro que mezcla historia, filosofía y las propias aventuras y experiencias personales del autor; la montaña como un paisaje que ha vertebrado nuestra conciencia colectiva.
En este sentido, Macfarlane amplía la perspectiva íntima de Nan Shepherd y conecta el acto de explorar montañas con un anhelo humano más extenso: el deseo de comprender nuestra relación con lo sublime. La montaña, en sus palabras, “no es solo un lugar físico, sino también un estado mental, un espacio de confrontación con nuestros límites y nuestras aspiraciones. Las montañas como espacios para habitar y escuchar.”
El Himalaya, con su imponente visión y su belleza austera, se convierte en el telón de fondo idóneo para la búsqueda de Peter Matthiessen en El leopardo de las nieves. El escurridizo animal es el punto de partida de esta expedición que acaba siendo un viaje espiritual, una reflexión sobre nuestra conexión con el planeta y todas sus especies. Esta visión, complementa la que nos ofrecen Shepherd y Macfarlane, puesto que aquí la montaña se convierte en un espacio para encontrar lo sagrado. La visión que nos aporta Matthiessen contrasta con las historias de logros que suelen asociarse a estos colosos de roca.
Y mientras Matthiessen se adentra en la dimensión espiritual de las montañas, Wade Davis, en Everest, 1924, nos mete de lleno en una de las expediciones más legendarias al Everest, narrando la trágica historia de George Mallory y Andrew Irvine, dos escaladores que desaparecieron cerca de la cima del Everest en un tiempo en que las montañas eran vistas como los últimos grandes desafíos de la humanidad. Aquí las motivaciones son distintas: la obsesión por las cumbres es el motor de arranque. Aquí la montaña no es una idea, es un símbolo de poder, perseverancia y ambición durante el auge del imperialismo británico. Aunque el enfoque de Davis dista del presentado por los otros autores sí que vienen a contarnos algo así como que las montañas nos reflejan a nosotros, a nuestras ideas y obsesiones como sociedad.
Siguiendo el recorrido de este artículo-mapa, descendemos de la montaña y antes de entrar en ríos, lagos, humedales o llegar al litoral, nos espera el mar seco, esa vastedad llamada desierto cálido. Obras como El solitario del desiertode Edward Abbey, El mundo inconmensurable de William Atkins, La tierra de la lluvia escasa de Mary Austin, así como los textos de Gary Paul Nabhan y Joseph Wood Krutch, las reflexiones de Wilfred Thesiger y las vívidas descripciones de la América árida en la obra de Willa Cather, conforman un mosaico literario que revela la complejidad y la profundidad espiritual de este espacio. Exploran este entorno único desde prismas muy distintos puesto que el desierto no solo es un espacio físico, también es una metáfora de resistencia y contemplación.
Edward Abbey, en El solitario del desierto, celebra la libertad del desierto del suroeste estadounidense con una mezcla de lirismo y crítica social, puesto que lo considera un lugar donde se libra una batalla entre lo indómito y el avance implacable del capitalismo, es decir, de la civilización moderna. Alterna la descripción de las tierras áridas, no exentas de humor, con su preocupación por la destrucción ambiental, convirtiendo al desierto en un símbolo de lo que puede perderse si no protegemos nuestros espacios. Por otro lado, el periodista Williams Atkins en El mundo inconmensurable, recorre los desiertos del mundo para explorar no solo sus características geográficas, sino también sus implicaciones históricas y culturales. Su enfoque es tan amplio como profundo: cada capítulo abarca un desierto distinto, desde el Sáhara hasta el Gobi, y reflexiona sobre cómo estos paisajes han moldeado las vidas de quienes los habita, puesto que nos muestra un lugar no solo de dureza o soledad, también un escenario donde se despliegan historias humanas cargadas de significado.
… obras que, no sólo describen la belleza del mundo líquido, sino que también reflejan la fragilidad de la vida en lagos u océanos, la importancia de la memoria cultural asociada al agua y la necesidad de un enfoque sostenible hacia unos entornos cada vez más amenazados.
Gary Paul Nabhan, por su parte, aunque no está traducido en nuestro país, en libros como The Desert Smells Like Rain (El desierto huele a lluvia), conecta las tradiciones indígenas del suroeste con el conocimiento ecológico y botánico. Nabhan examina cómo los pueblos nativos han cultivado un entendimiento profundo del desierto, adaptándose a sus rigores y revelando una relación sostenible y respetuosa con la tierra. Otro texto no traducido sería el de Joseph Wood Krutch, en The Desert Year que celebra la serenidad y la espiritualidad del desierto a través de observaciones profundamente personales, ya que, para él, el desierto no es un lugar desolado, al contrario, es refugio y conexión. La perspectiva se amplía aún más con Wilfred Thesiger, quien en Arenas de Arabia se sumergió en el corazón del Rub al-Jali, el “Cuarto Vacío” de la Península Arábiga, retratando la vida de los beduinos y el rigor de la supervivencia en un territorio que desafía cualquier confort. Por otro lado, Willa Cather, aunque más conocida por las Grandes Llanuras, también supo capturar en sus obras el sutil equilibrio entre la aridez del paisaje y la espiritualidad que emerge de él, reflejando la manera en que las comunidades y los individuos encuentran sentido y arraigo incluso en la escasez. Ejemplos como Mi Antonia, Pioneros o El canto de la alondra.
Antes de cambiar de escenario, quería mencionar el fantástico ensayo de Virgina Mendoza, La sed. Una historia antropológica (y personal) en las tierras de lluvia escasa. Un viaje narrativo que recorre pueblos donde la falta de agua define cada aspecto de la vida cotidiana. Desde la lucha por el acceso al agua potable hasta los rituales y creencias que surgen en torno a este recurso escaso y donde Mendoza da voz a las comunidades que habitan en la vulnerabilidad hídrica. Y con ese guiño a la maravillosa obra de Mary Austin, donde se dedicó a explorar el valle Owens en California, con una mirada ecologista y alejada de lo antropocéntrico, atiende las necesidades de la tierra y se dirige a aquellos que buscan una existencia más acorde con el entorno.
Nuestro mapa nos acerca a los ríos, lagos, humedales, costas y mares con obras que, no sólo describen la belleza del mundo líquido, sino que también reflejan la fragilidad de la vida en lagos u océanos, la importancia de la memoria cultural asociada al agua y la necesidad de un enfoque sostenible hacia unos entornos cada vez más amenazados. En el ámbito español destacan publicaciones recientes como Delta de Gabi Martínez, donde el autor se sumerge en las entrañas del Delta del Ebro, donde el cambio climático está acelerando la pérdida de tierra frente al avance del mar y bajo un paisaje en rápida transformación donde laten las tensiones mantenidas desde hace años entre las administraciones, vecinos, turistas, ecologistas, cazadores y pescadores. El texto muestra la presión ejercida sobre un sistema vulnerable, evidenciando la dificultad de armonizar aprovechamiento económico y protección del entorno. Por su parte, la obra más reciente de Noemí Sabugal, Laberinto Mar acerca al lector a las costas españolas, explorando la tensión entre turismo, actividad industrial y el impacto del cambio climático en el litoral. Así, Sabugal retrata un paisaje en transformación que urge comprender y conservar.
Siguiendo con las costas y litorales, un clásico sería el texto de Henry Beston, La casa más lejana, pasó un año en la costa de Cape Cod, inmortalizando la danza entre las mareas, las arenas y las criaturas que pueblan ese litoral, celebrando la interdependencia entre el ser humano y las fuerzas naturales.

Antonio Sandoval da un largo paseo por sus paisajes naturales en su ¿Para qué sirven las aves?
Annie Dillard, en Una temporada en Tinker Creek plasma la experiencia de observar minuciosamente un arroyo en Virginia. Su mirada convierte la contemplación cotidiana de insectos, anfibios, aves y corrientes en un ejercicio de introspección mística y filosófica. La conexión íntima entre la autora y el agua fluye con naturalidad, recordando que la grandeza del mundo natural puede residir en lo diminuto y aparentemente insignificante. Tanto Dillard como Terry Tempest Williams (ambas autoras de referencia para quien suscribe este mapa), con su maravilloso texto Refugio(Refuge: An Unnatural History of Family and Place) que entrelaza su historia familiar con la del Gran Lago Salado de Utah y las marismas que lo rodean. Encuentra en las aves migratorias y en la capacidad de resistencia del humedal un consuelo a la par que metáfora del dolor y la esperanza justo en el momento en el que su madre le detectan cáncer.
Por otro lado, Olivia Laing, en To the River, emprende un peregrinaje a lo largo del río Ouse en Inglaterra, conectando el paisaje fluvial con la memoria literaria y personal, incluida la huella de Virginia Woolf. Laing funde historia, biografía y naturaleza, retratando el río como un espejo líquido de la identidad, la memoria y el paso del tiempo. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Rachel Carson, pionera en conciencia medioambiental, publicó Bajo el viento oceánico antes de Primavera silenciosa, describiendo con maestría la vida en el océano y presentando un mundo submarino delicadamente entrelazado. Nos recuerda la complejidad y el valor de los entornos acuáticos a través de una prosa que integra lirismo, rigor científico y reflexión personal.
En este mapa no podemos dejar de ubicar libros como Leviatán o la ballena de Phillip Hoare, un libro que combina la historia natural con la investigación cultural, la reflexión literaria y el ensayo personal. A través de su exploración, Hoare desvela la compleja y a menudo contradictoria relación que la humanidad ha mantenido con las ballenas a lo largo de los siglos. No es un libro sobre ciencia o biología marina o quizá un libro de aventuras, es un recorrido brillante que va alternando el mito con la historia, la literatura, la ciencia y sus propias experiencias con ballenas. A Hoare le fascina Moby Dick y entra de lleno en las historias de los balleneros del siglo XIX, marcado, sin duda alguna, por la explotación sin parangón de estos mamíferos marinos y la construcción de toda una mitología a su alrededor.
Y este mapa no podría avanzar sin la que se considera una de las obras más importantes del género en el siglo XX, El peregrino de J. A. Baker, quien dedicó años a observar la vida cotidiana de un halcón peregrino en los humedales de Essex. Un texto meticuloso, de un lirismo único, que no solo describe el comportamiento de un ave, también se adentra en el paisaje con una cadencia única. También sobre aves escribe Helen Macdonald, pero en un registro más contemporáneo, con H de halcón, un híbrido entre memoria personal, ensayo naturalista y meditación literaria. Al entrenar a un azor tras la muerte de su padre, Macdonald convierte al ave en un puente entre el dolor humano y la vitalidad indomable de la naturaleza. Es una reflexión sobre el duelo, la soledad y la conexión con lo salvaje. Por su parte, Sy Montgomery en El alma de los pulpos se adentra en la vida de estos invertebrados marinos tan enigmáticos, explorando su inteligencia, capacidad emocional y el impacto que este encuentro tiene en la propia autora. El pulpo, con su extraña forma de consciencia, amplía nuestra noción de “animal” y nos invita a reformular la relación humano-no humano.
Antonio Sandoval, en libros como ¿Para qué sirven las aves?, se sumerge en la riqueza ornitológica ibérica, transmitiendo la pasión por el avistamiento de aves y ofreciendo una visión divulgativa, cercana y, a la vez, profundamente reflexiva sobre su importancia ecológica y cultural. Mas recientemente, la editorial Bichomalo ha publicado Territorio Pajarero, una obra coral coordinada por el propio Sandoval y Alfonso Rodrigo donde se habla de ese lugar próximo al que acudes casi cada día en busca de novedades ornitológicas. Hablan de esos espacios que se conocen y donde cada uno se reconoce, la vinculación al entorno más cercano en relación a las aves que habitan esos lugares.

Barry Lopez, autor de Sueños árticos, pieza indispensable para muchos.
Fieras familiares, de Andrés Cota, y Solo un poco aquí, el libro de relatos breves de María Ospina, son obras que, desde perspectivas distintas, exploran la conexión entre seres humanos y sus entornos inmediatos. Cota indaga en la relación con los animales que habitan nuestros hogares, revelando cómo estas fieras domésticas pueden reflejar aspectos profundos de nuestra humanidad. Por su parte, Ospina aborda, con una prosa delicada, los vínculos que construyen sus personajes con los lugares y personas que los rodean, tejiendo historias de desarraigo y pertenencia. Ambos libros comparten una sensibilidad especial por las conexiones esenciales que nos transforman y definen como seres humanos.
Por otro lado, El Reinado del Lobo 21 es una obra fascinante que explora la compleja relación entre los lobos y su entorno natural. A través de la historia del Lobo 21, líder de una manada en el Parque Nacional de Yellowstone, el autor describe cómo este carismático animal logró mantener el equilibrio dentro de su grupo y con otras especies. Se pone de manifiesto la importancia de la reintroducción de los lobos en el ecosistema. Y en estas relaciones se basa la obra de Baptiste Morizot, filósofo y escritor, que destaca por explorar la relación entre los humanos y la naturaleza desde una perspectiva ética y poética. Maneras de estar vivo reflexiona sobre las formas de vida no humanas y plantea una convivencia basada en el respeto y la comprensión mutua. Por su parte, El rastreador profundiza en el arte de leer los rastros de animales como una forma de redescubrir el vínculo ancestral con el entorno.
Finalizamos este viaje a través del mapa que teje la naturaleza con las regiones polares. El caso de Olivier Remaud es muy interesante, porque reflexiona sobre cómo nos relacionamos con las especies no humanas en los paisajes fríos. Nos recuerda que el hielo no es símbolo de aislamiento, sino también de vida y resistencia como demuestra en su magnífica Pensar como un iceberg donde se adentra en la vida de los icebergs, no solo como masas de hielo, sino como entidades vivas que forman parte de un ecosistema dinámico. A través de reflexiones sobre la fragilidad del hielo y su constante transformación, el autor aborda temas como la soledad, el cambio climático y la conexión entre los humanos y los paisajes extremos. Su escritura combina una sensibilidad única con una perspectiva ética, resaltando la importancia de los polos para el equilibrio del planeta.
Y cierro con la maravillosa Sueños Árticos, donde Barry Lopez, a través de una prosa evocadora y profundamente reflexiva, nos transporta al Ártico, un territorio inmenso y fascinante, cargado de belleza y misterio. Combina observaciones científicas, relatos históricos y anécdotas personales para retratar no solo la geografía y la vida salvaje de esta región, sino también las culturas indígenas que han habitado estas tierras durante milenios. Barry Lopez decía que el paisaje físico resulta desconcertante por su capacidad para trascender cualquier idea que uno pueda hacerse de él. Su expresión es tan sutil como los matices del pensamiento y más vasta de lo que alcanzamos a abarcar; y sin embargo, aun así, es posible conocerlo.
Con su lectura y sus palabras cierro este mapa de lecturas, gracias a ellas y a otras tantas -es imposible abarcarlas todas- podemos comprender mejor la diversidad de la vida, la compleja red de interdependencias que sostiene el planeta y nuestro lugar, nada excepcional, dentro de ese intrincado tapiz.